
Las mujeres que nombran el silencio del Cauca
JUAN MANUEL FLÓREZ ARIAS
(COLOMBIA)
En 2018, el mayor proyecto hidroeléctrico de Colombia, Hidroituango, estuvo a punto de colapsar por un derrumbe en la montaña y el río Cauca amenazó con una inundación apocalíptica. Paralela a esta crisis hay otra historia: la de las mujeres que vivían al borde del Cauca y se organizaron para oponerse a la obra durante una década. Ellas se convirtieron en las testigos de un río que ya no existe como lo conocieron.
Angélica Mazo se cuelga de la baranda de la represa y mira el río que cae por el vertedero: el agua arrojada a una caída de 225 metros que al chocar con el fondo levanta un estallido de vapor que deja sin hojas la montaña del frente, como si ardiera todo el tiempo. “¡Este sí es mi río!”, me dice. Detrás suyo —del otro lado de la presa— el Cauca es un embalse silencioso, verde e inmóvil que no se parece al río en el que ella aprendió a pescar y a recoger oro con una batea desde los nueve años. De este lado, en cambio, el movimiento le devuelve al agua su sonido y su color marrón, aunque algo más claro.
Aferrada a la baranda, Angélica repite el mismo gesto que hacía cuando era niña, cuando se colgaba del borde del puente Pescadero, ocho kilómetros al norte de allí, ahora sumergido por el embalse. “Me quedaba horas ahí, mirando la corriente del río y me preguntaba: de dónde viene, para dónde va, por qué no se acaba”.
Su gesto es similar, pero todo lo demás cambió. Ella ya no es una niña, tiene 59 años; este no es el puente sino la cima de una represa; y el río —dice— ya no es el río, es el motor de la que pretendía ser la mayor central de energía de Colombia.

Angélica Mazo, líder de Comunidades Setaa en Briceño. Foto: Santiago Rodríguez
El proyecto hidroeléctrico Ituango, al occidente del país, en el departamento de Antioquia, debía entrar en operación hace tres años, en 2018, y generar el 17 por ciento de la demanda de energía nacional. Pero ese año un derrumbe en el túnel con el que desviaban el Cauca hizo que el embalse comenzara a llenarse antes de que terminaran la presa.
El agua contenida amenazó con desbordar el muro hasta donde estaba construido y romperlo. El riesgo de la avalancha, que habría arrasado a todos los municipios 256 kilómetros río abajo, obligó a la mayor evacuación de la historia de Colombia: 113.000 personas, cinco municipios vaciados de gente.
Para evitar el desastre, el agua fue desviada por la casa de máquinas, causando pérdidas millonarias. El muro tuvo que ser terminado de urgencia en menos de un mes para que el exceso de agua saliera por un canal controlado, el vertedero, y no por encima de la presa.
Tres años después el agua sigue cayendo por allí, mientras la obra comienza a generar energía en 2022. Y, Angélica —quien pasó los últimos 10 años intentando evitar que se construyera esa represa— la mira ensimismada, aferrada a la baranda.
Se queda un rato en silencio hasta que cambia de opinión: este no se parece a su río. “Antes no sonaba así, el ruido del agua se mezclaba con los golpes que daba contra las rocas”, dice.
Lo que extraña del Cauca no es solo su sonido, interrumpido por la quietud del embalse, sino su complejidad. La contradicción de las corrientes que se quedaba mirando de niña, mientras se hacía las preguntas que uno se hace ante lo amado: de dónde viene, para dónde va, por qué no se acaba.

Hidroituango. Foto: EPM
La hidroeléctrica de Ituango se bautizó con el nombre del primer ingeniero que imaginó la represa, José Tejada Saénz. En 1969, en el documento en el que planteó el proyecto, escribió sobre el cañón del río Cauca: “Ese lugar lo puso Dios ahí para que hubiera una hidroeléctrica”.
Pasaron casi cuatro décadas hasta que, en 2007, el entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, retomó los documentos; puso la hidroeléctrica en su plan de gobierno y encargó, en 2010, la obra a Empresas Públicas de Medellín (EPM).
“Lo que nos movió fue cumplir un sueño de Antioquia. Retomamos la tesis de un gran gerente de empresas públicas, Diego Cayo, que dijo: ‘Antioquia, con tantas limitaciones que nos puso la naturaleza, a lo que se puede dedicar es a vender aguaceros’”, cuenta Ramos.
La historia de este departamento, el segundo más poblado de Colombia después de la capital, Bogotá, podría resumirse como la de una región que trató de domar el mundo. Fue el primer sitio, en un país cruzado por tres cordilleras derivadas de los Andes, en el que se rompió la montaña para crear un túnel, La Quiebra, en 1929.
Hidroituango fue imaginado como un paso más en esa búsqueda por doblegar el paisaje. “No se vuelve a dar en el mundo un cañón de 70 kilómetros de extensión, tan cerrado, de pura roca, y tan inhabitado”, dice Ramos.
Es difícil distinguir a las personas frente a la inmensidad del cañón de un río. Pero aunque no se vean siguen estando ahí, entre las montañas y al borde del agua.

Estela Posada, líder de Ríos Vivos en Toledo. Foto: Juan Manuel Flórez
Estela Posada —51 años, pescadora, barequera— sostiene frente a su pecho una vasija de madera, redonda y ancha que usaba para encontrar oro en el Cauca. En el centro está escrito su nombre y alrededor, las fechas y los lugares de las cinco veces que fue desalojada del río mientras se construía la represa, entre 2011 y 2018.
Con cada desalojo hacía lo mismo: dejaba una marca en la batea y volvía a armar su casa un poco más arriba en el río. Pasó siete años desplazándose en contra de la corriente. “Me fueron arriando por la montaña hasta que al final me sacó el agua”, dice.
Está parada en la sede de Ríos Vivos, la organización a la que pertenece y que lideró la oposición a Hidroituango. La casa queda en el municipio de Toledo y eligieron construirla en una montaña con vista a la represa.
Con la batea en las manos, Estela repasa en voz alta las fechas de los desalojos. “Junio de 2011, Playa Capitán. Diciembre de 2011, Playa Nicura. Marzo de 2015, La Arenera. Febrero de 2017, Los Mangos. Mayo de 2018, Playa Guayacán”.
Las fechas rodean su nombre como las horas de un reloj. Marcan los tiempos del avance de la obra, pero también los de su resistencia.
Las mujeres fueron quienes lideraron el rechazo a la represa. El barequeo, el oficio de encontrar oro en el río, era ejercido sobre todo por ellas. El río era un espacio común a cuya orilla vivían, sembraban, daban a luz y enterraban los cuerpos que bajaban flotando.
Por eso —dice Estela— intentaron evitar que lo inundaran. Ella fue quien lideró, en 2013, una caravana de 350 personas desde el puente Pescadero hasta la capital, Medellín, a 166 kilómetros de allí. Comenzó como una protesta por la captura de 12 miembros de Ríos Vivos en otra manifestación. Caminaron ocho horas hasta el municipio de San Andrés de Cuerquia, donde pasaron la noche.
“No pude dormir nada. Solamente podía pensar en qué me había metido, cómo iba a responder por toda esa gente”, recuerda Estela.
Seguía sin encontrar una respuesta en la mañana cuando, en la montaña de enfrente, vio bajar por la carretera varios buses de la EPM que volvían de la obra. Organizó a una veintena de sus compañeros para cortarles el paso. Se tomaron ocho buses y cambiaron el rumbo: los detenidos fueron liberados, pero decidieron seguir la caravana hasta Medellín, la capital.
El 19 de marzo de 2013, 350 campesinos y barequeros afectados por la hidroeléctrica entraron a la ciudad en buses de la empresa encargada de construirla. Lo hicieron sonando las bocinas. “Encargamos a un compañero en cada bus para que tocaran el pito. Cuando llegamos, nos bajamos, y les dijimos a los conductores: muchas gracias y hasta luego. Algunos estaban furiosos”, cuenta Estela, riendo.
Se quedaron siete meses en el coliseo de la Universidad de Antioquia, reclamando negociar con el entonces gobernador, Sergio Fajardo. En el grupo también estaba Angélica, que dejó su casa en Briceño para vivir durante más de medio año en una carpa improvisada.
Pero en octubre, cansados y sin un acuerdo claro, regresaron a sus municipios. Un par de meses después, el 17 de febrero, la obra se volvió irreversible. La EPM desvió el río Cauca por dos túneles excavados en la montaña, para secar el sector en el que iba a construir la presa.
“Durante años se ha planeado este momento, pero nunca creímos que con la ingeniería esto pudiera ser una realidad. El Cauca parecía indomable”, dijo uno de los reporteros que dio la noticia.
Estela estaba en el Valle de Toledo, un corregimiento cerca de allí, y vio por televisión a un sacerdote que bendijo la obra antes de la detonación que sacó el río de su cauce: “No volví a creer en los curas. Ese día perdí la fe”.

Embalse de Hidroituango. Foto: Santiago Rodríguez
Cuando Bernardo Torres se sumergía en el río, antes del llenado de la presa, sentía una fuerza que intentaba arrastrarlo. “Era como si el agua quisiera llevarlo a uno a otra parte, hacia abajo”, dice.
Su esposa, Acened Higuita —barequera y presidenta de la acción comunal de la vereda Nueva LLanada en Peque, 24 kilómetros río arriba de la represa— cree que esa fuerza fue la que causó la crisis en 2018.
“Si usted represa un río tiene que atenerse a las consecuencias. Es como hacer una casa al lado de la quebrada. Uno invade su territorio, y en algún punto ella va a querer reclamarlo”, asegura.
Toda agua que corre va hacia el mar. El Cauca baja 1.350 kilómetros desde su nacimiento en el macizo colombiano para unirse con el río Magdalena, el más grande del país, y desembocar juntos 299 kilómetros más abajo en el mar Caribe.
El muro de Hidroituango es la mayor interrupción a ese recorrido. La presión que casi lo rompe en 2018 fue, en parte, el curso del agua intentando cumplirse.
La primera señal que el río le dio a Estela del peligro fue su silencio. A ella le gustaba tener su casa cerca de la orilla para dormir arrullada por el sonido del agua. La madrugada del 8 de mayo de 2018 despertó en playa Guayacán, donde llevaba un año viviendo con su hijo de la pesca y el oro, y notó que no escuchaba la corriente.
Cuando se bajó de la cama el agua le llegaba a la rodilla. Sacó lo que pudo, con ayuda de su hijo, y subieron por la barranca. Allí notaron que no era una crecida normal; el agua no descendía.
Varios kilómetros más abajo, en la represa, el túnel de desviación del Cauca estaba colapsado por un derrumbe interno de la montaña. El agua que bajaba desde el macizo —2.500 metros cúbicos, el volumen de una piscina olímpica, cada segundo— comenzó a llenar el río Cauca con Estela y los otros barequeros dentro de él.
Solo con la vista, ella y su hijo no podían saber que el agua estaba subiendo. “Comenzamos a poner palitos en la orilla, como testigos. A los 10 minutos el agua los hacía flotar”, relata.
Incluso un movimiento tan violento como el llenado del cañón que contiene el Cauca no era visible ante la inmensidad de la montaña. Solo podía comprobarse dejando una señal que marcara el paso del tiempo.
Los barequeros como Estela saben de señales. Su trabajo consiste en leer las marcas de las orillas para encontrar el oro que está debajo. Barequear es, sobre todo, ser consciente del fondo del río. Y eso es justo lo que se pierde con las represas: el fondo. Este es sepultado por el agua que llena el embalse o atrapado en el muro de la presa, que retiene los sedimentos y deja que el río siga corriendo sin lo que llevaba adentro.
“Los sedimentos cargan los nutrientes, los alimentos para la vida que depende del río. Cargan la misma vida del río. Si uno se los quita, la dinámica se descompone”, dice Jorge Alberto Escobar, experto en mecánica de fluidos y encargado del estudio de la Universidad Javeriana sobre el impacto de la represa en el agua del Cauca.
Junto a los sedimentos, en Hidroituango también quedaron sumergidos los sitios a los que los barequeros les habían puesto nombre: la piedra de la ahogada, el puente Pescadero, el asomadero. “Allá bautizábamos todo. Los caminos, las piedras, las curvas del río”, dice Estela.
Estela y su hijo huyeron del río durante cinco días hasta que los arrinconó contra la montaña. Allí fueron rescatados por lanchas de la EPM, pero antes de subirse guardaron en las montañas las cosas que habían rescatado para volver con ellas cuando bajara el agua. Pocas horas después también quedaron sumergidas, junto con todos los nombres.

Acened Higuita, líder de Comunidades Setaa en Briceño. Foto: Santiago Rodríguez
Hace 30 años, cuando Acened Higuita tenía 15, su vereda se desprendió de la montaña una madrugada. Ella y sus vecinos huyeron del derrumbe, pero la vereda Llanada, en Peque, quedó deshabitada.
Acened dice que no fue un desastre natural. “Fue culpa de la erosión, porque cortamos muchos árboles. Llegó el día en el que la montaña se cansó y dijo: si ustedes no me cuidan, yo tampoco los voy a cuidar”, dice.
Reconstruyeron la vereda del otro lado de la montaña y la nombraron Nueva Llanada, “para que no desapareciera del todo”. Allí vive Acened ahora, río arriba de la represa, en el punto más alto antes de comenzar el descenso al río.
A esa altura, el paisaje se observa como desde un mapa. Basta con señalar con el dedo para nombrar los municipios que tiene alrededor: Sabanalarga, Toledo, Briceño e Ituango.
Desde allí, en mayo de 2018, Acened vio como el Cauca se convertía en una represa. El cauce, que apenas se adivinaba por las curvas del cañón, comenzó a subir. Luego se quedó quieto, dejó de correr, y fue cambiando de color marrón a verde.
Bernardo, su esposo, con quien pasaba temporadas viviendo en la ribera, dice que las pocas veces en las que volvió al río no reconoció a los peces. “Antes uno pescaba bocachico, dorada, bagre, barbudo. Ahora hay unos que uno no sabe ni cómo se llaman”.
“La vida que hay en el agua depende de cómo se mueve ese agua”, dice Jorge Escobar. En un embalse, con el cauce detenido, habitan peces distintos a los de un río común.
El monitoreo de fauna que hace la Universidad de Antioquia, en convenio con la EPM, identificó 42 especies en el embalse y 108 abajo de la presa. De estas solo algunas coinciden arriba y abajo del muro. Otras, como el bocachico y las doradas, que subían desde la desembocadura del Magdalena, nadando contra la corriente del Cauca, están quedando detenidas en la represa.
A diferencia de Bernardo, Acened no volvió al río desde que se inundó. “Los primeros días mucha gente iba por curiosidad. Yo no. Me daría nostalgia no encontrar ninguno de los sitios en los que vivíamos”, dice.
En sus temporadas en el Cauca estaban acostumbrados a desarmar sus ranchos de madera y plástico, y reconstruirlos en otra orilla donde hubiera oro: “Los barequeros cargamos con la casa al hombro”, relata. Parece desprendimiento, pero es lo contrario: es llevar, siempre, el hogar a cuestas.
Acened le enseñó a barequear a todas sus hijas menos a Mariángel, de tres años, una nieta que crió en su casa y que nació cuando el Cauca ya era una represa.
“No conoció vivo al río”, explica. Imagina qué pasará cuando se acabe la vida útil de Hidroituango, en unos 50 años. “Entonces yo no voy a estar, pero va a estar ella, —se queda mirándola un momento y agrega— le va a tocar vivir cosas que ni siquiera eligió”.

Foto: Santiago Rodríguez
La última vez que Angélica Mazo bajó al río, antes de la inundación, no sacó un gramo de oro. Se dedicó a recoger de la orilla semillas, piedras y caracoles, “esas casitas abandonadas al lado del agua”.
Luego las subió por la montaña hasta su casa en la vereda El Orejón, en Briceño. Durante el camino, sintió el peso y dudó. “¿Yo por qué estoy cargando todo esto?”. Pero se convenció de llevarlo hasta la cima.
En su casa armó un altar con los objetos que rescató del río. Los ordenó en una estantería en el salón principal. En el centro puso dos semillas en forma de corazón.
“Las encontré entre los caracoles. Nunca las he sembrado. ¿Qué tal que las entierre, crezcan y me quede sin mi corazón?”.
Salvo los objetos de la estantería, no hay muchas más señales de aquello que está sumergido en la represa. En ese sentido, el embalse se parece al pasado. A ese inventario al que no tenemos acceso, del que no siempre hay evidencia, pero que sabemos que está ahí, abajo.
Después de despedirme de Acened, bajo al Cauca en un viaje de tres horas en mula desde su casa. Adelante va Junior, quien vive cerca y hace de guía. Mientras más descendemos, menos clara es la trocha, que comienza a confundirse con la maleza. Pasaron solo tres años desde la inundación, pero el camino al río ya es casi un camino abandonado.
Junior tiene que volver a abrirlo con un machete. A la derecha, a la otra orilla del embalse, pueden verse los trozos de montaña que ceden por la erosión. El agua represada, que oculta lo que hay en el fondo, a la vez expone la tierra, la debilita por debajo y hace que se desprenda.
Abajo, en la ribera, el agua es estática, no emite ningún sonido. Después del llenado, el Cauca se volvió en esa zona como un lago navegable, por el que los pescadores transportan informalmente civiles y, a veces, a grupos armados que los obligan a llevarlos: disidencias de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) —que retomaron las armas— y miembros el Clan del Golfo, un grupo residual de los paramilitares, que se disputan la zona.
Bajamos durante otros diez minutos hasta la orilla. Allí, ocultos tras la maleza, hay dos carteles de la EPM. El primero, en voz de la empresa, dice: “Propiedad privada: aguas no aptas para actividades acuáticas y pesca”. El segundo, en voz del río, dice: “Cuidado. Soy el río Cauca y mis aguas podrían afectar tu salud”.
Este reportaje fue publicado originalmente en La Silla Vacía el 18 de septiembre de 2021, como parte del proyecto “Defensoras del territorio” de Climate Tracker y FES Transformación.




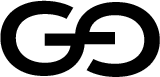






Deja una respuesta